Un futbolista para Cristo
Si vamos a resumir mi vida, podemos condesarla en esta frase: “siempre fui feliz, con aspiración de serlo más. Fui siempre en casa el rey, con los caprichos cumplidos. Los “golfos”, ganados por mi balón en la calle, eran mis mejores compañeros, porque me divertían con sus luchas, pedreas y jugando al balón.
Conocí muy pronto entre los que rodeaban, viejos de diecisiete y dieciocho años, niños casi, ya desengañados de muchas cosas; después vi en alguno las lacras que deja el vicio, y no puedo explicar la repugnancia que se imprimió en mi alma. Esto no era nada más que el primer escalón de los muchos que aún me quedaban por subir. La tristeza hasta entonces desconocida en casa la invadió. Graves enfermedades en mis padres y hermanos. Vi morir a la hermana que más quería. Un fuerte incendio a media noche, en el que estuvieron a punto de perecer varias personas de casa me enseñó prácticamente que la muerte acecha en todo momento. Vi sacar de casa para siempre a mi abuelo y con él, mi padre. Este volvió después de fusilado aquél, y aquellos días, con sus escenas, con sus brazos e inquietudes nunca se me podrán olvidar. En estas circunstancias, los consejos de un religioso compresivo me apartaron para siempre de muchos peligros, de los que nunca quizá, en otras circunstancias, me hubiese apartado.
Juntamente con estas tristes realidades de la vida había algo que iba levantando mis deseos y me iba transformando lentamente: la Virgen María, con su rosario, su mes de mayo y Jesús en la Comunión. Desde muy pequeño, aún en mis peores días, nunca dejé el rosario, solo o acompañado de la familia, y siempre me esforcé en rezarlo como mejor sabía.
Esta vida de piedad que se iba intensificando por días hasta llegar muy pronto a la Comunión diaria, la compaginaba muy bien, sin embargo, con la vida de sociedad, aunque en ella había cosas que yo no podía sufrir. Soy abierto y sincero, y veía en todos los chicos y chicas mucho de fingimiento, de quejas y chismes insulsos; pero todo esto era un fondo inconsciente, velado por lo que me halagaba ver en las reuniones a todos pendientes de mi conversación y de mis gracias.
Salí de la zona roja y llegó por fin el momento cumbre en el que me iba a llamar el Señor y el alegre sonreír de una vida en la que todo me gustaba. No estudiaba sino lo que me venía en gusto, que eran muy pocas cosas. En los deportes triunfaba, y en las amistades, como en el deporte. Como me sonreía todo, yo era feliz. Era el ídolo del fútbol en la ciudad en que estaba, y lo sabía yo, que era lo peor; además, que la diferencia de edad con los demás jugadores me hacía más simpático, mi nombre salía en los periódicos, y lo oía murmurar al ir por la calle y sentirme señalado por chicos y grandes. ¡Qué orgullosa iba entonces mi madre a mi lado!
Una idea, sin embargo, tenía grabada en el alma, que me mordía sin hacerme daño: “Si vuelves a lo de antes de la guerra, te condenas, y si sigues así…tienes que cambiar”. El morir antes de ofender a Dios era la oración sincera de mi comunión diaria. El poder pecar y la idea de condenarme no me dejaba soñar a mi gusto con mis ilusiones de la Marina de Guerra y el fútbol.
El ser sacerdote, que era el camino mejor para salvarme, me entusiasmaba en idea; ahora que me gustaba verlo de lejos, y las frases que se me ocurrían, al pensar en los seminaristas, eran como éstas: “¿Yo ponerme faldas, y ser, además, un tío “pelao” y “aburrido”?
Por fin, después de un año de estos pensamientos, llegó el ambiente, la hora, el momento de la gracia de Dios. El ambiente fue un colegio de la Compañía de Jesús; la hora, aquella en que vi a la Virgen del Colegio; el momento, la sagrada Comunión a los pies de la Virgen.
Momentos hay inolvidables en mi vida, pero ninguno como aquellos dos: en el que miré a la Virgen Madre antes de la Sagrada Comunión, cuando ella está más hermosa que nunca, y cuando estuve después con el Señor Jesús dentro de mi pecho. El y Ella saben lo que hicieron. No me hablaron, no me dijeron nada ni ellos ni nadie; sólo sé que salí de la capilla aquel día rebosando alegría y con una resolución que me llenaba de paz: “seré jesuita”, y desde entonces jamás se me ha ocurrido lo contrario.
De todas mis cosas, siempre fue confidente mi madre, y aquel mismo día le conté todo. Su cara se nubló un instante, pero inmediatamente me lo aprobó y prometió su ayuda —como lo hizo—; sólo esperaba que terminase el Bachillerato.
Mi vida, desde este día, fue triunfar, y después de triunfar, volver a triunfar. Iba a ser jesuita y seguí siendo el mismo de antes; no era el clásico beato de voz tímida, ni una momia aburrida. Corté el trato en absoluto con las chicas, a las que no miraba más de lo que permite la educación, y para no ser raro; mis ojos eran ya de la Virgen, con todo mi ser, pues era ya congregante; el cine, igualmente, se acabó para siempre, vi que me hacía daño, y ¡fuera! Con los compañeros seguí el mismo: armar jaleo, reír y divertirme.
Este invierno fue el campeonato de fútbol y triunfé como nunca: periódicos y público, como antes. Ahora, además, se hizo la selección para jugar en provincias; fui seleccionado, fui el mejor goleador de todos los equipos, y mi madre, siempre, con mis hermanos, animándome en la tribuna. El Campeonato del Colegio lo ganamos los de nuestro grupo, y no éramos los mayores. Sin embargo de todo esto, mis triunfos no me llenaban, y casi no me importaban, pues, terminado el barullo, sólo me alegraba el trato con la Virgen y la comunión del día siguiente. Después de la calma viene la tempestad, y tras el invierno de triunfos…
Iba a una playa de un pueblo norteño. Se me presentaba dos horizontes: Uno, seguir triunfando y quizá perder mi vocación, pero… ¿iba yo a traicionar a la Virgen? La Sagrada Comunión y la Santa Misa con mi oración, como fiel congregante, me daba fortaleza para todo el día; el rosario nocturno me confirmaba que la Virgen estaba satisfecha de mí. Mi vida, solo, casi salvaje, era ésta: mañana, salida en “yola” y un baño largo en mitad de la bahía, donde nadie se atrevía a ir. Tarde, una vuelta en “bici” o a caballo; después, a pie, escalar montes cuajados de pinares y sentarme rendido en la cima, donde sólo había rocas; mirar al mar inmenso, al cielo azul, dejarme azotar por la brisa fresca y mirar allí abajo, a la iglesia, las naves pesqueras que volvían. Yo nunca he sido poeta, pero lo que allí sentía no sé explicarlo; el cielo, el mar, la brisa me hablaban de la Virgen, y yo quería como Ella: puro, limpio. ¡Qué poco me importaban entonces lo que pensasen de mí, allá abajo, las “pandas” del pueblo! ¡Qué pena me daban sus preocupaciones insulsas, y más aún, me daban sus preocupaciones insulsas, y más aún, me daban sus almas! ¿Vivirían en gracia?
En el fútbol seguí mi rumbo ascendente; jugaba en el colegio y con los universitarios. Notaba cómo gente desconocida para mí lanzaba indirectas para que fuese profesional, pero me hacía el desentendido. En efecto, los equipos de primera división intentaron “cazarme”. Con uno de ellos jugué un partido, en que seleccionaron a varios que hoy son profesionales. El telefonazo de la noche anterior me hizo aceptar el partido. Yo fracasaría porque iba sin entusiasmo; el poco que llevaba me lo quitaron en la caseta unos jóvenes que hablaban de que su porvenir se lo jugaban en aquel partido. ¿Se lo iba yo a quitar? En este estado de ánimo jugué la primera parte. Sin embargo, al fin del primer tiempo, me pidieron las botas, me pusieron tacos nuevos y jugué más animadillo el segundo; pero, de todas formas, era la primera vez en mi vida que no me entregaba totalmente al juego. Salí como había entrado, convencido de mi fracaso, y cuál no fue mi asombro, cuando veo acercarse a mi padre uno de los directivos y decirle estas palabras: “Espero a su hijo en el entrenamiento del próximo jueves”.
Pasaba el tiempo y se acercaba un día en el que nunca quise pensar. Era el de la separación para siempre de mis padres. Llegó el día. Ayudé la misa, en que comulgamos todos… Ni mi madre ni yo podíamos dejar de mirarnos a hurtadillas, porque no queríamos o… no podíamos, por primera vez, sostener el uno la mirada del otro. Tenía una idea fija: “¿Le vas a dejar? ¿A dónde vas? ¿En qué lío te has metido?”
Cogí la maleta como un autómata. En aquellos instantes en que abracé a mi madre, ella no pudo más y rompió a llorar sin consuelo. Nunca en mi vida he palpado la gracia de Dios como entonces. “Si no fuese por Jesús –dije-, yo no hacía esto”. Y salí disparado, llevando colgado de brazos y cuello, hermanos y hermanas.
El coche y mi padre me esperaban a la puerta. Al separarnos, fue la segunda vez en mi vida que he visto lágrimas en los ojos de un hombre que no sabe llorar, y fue al decirle al Padre Maestro, después de aquel abrazo largo y silencioso: “Padre, aquí le dejo, no sólo a mi hijo, sino a mi mejor amigo”. Y, dirigiéndome una mirada inolvidable, como todo lo de aquel día, salió sin decir una sola palabra más.
El Padre Maestro me llevó al único sitio donde podía ir yo en aquellas circunstancias: al Sagrario; y, sobre él, la Virgen del Noviciado, mi Madre. El me daba fuerzas: “Señor, ahora sé que te amo un poco. Si después de esto no soy santo…”
Cuentan que el día de tomar la sotana, cuando se acabó para siempre la “murria”, pisoteé la chaqueta. ¿Qué hay de verdad? Ella apareció llena de polvo; yo, con sotana en la Compañía de Jesús. En ella he encontrado al Corazón de Cristo —realidad e ideal de mi vida—. Y lo he encontrado, además, en brazos de María.
José María de Llanos, S.J.
Treinta y cuatro aventuras hacia Dios. Madrid, 1948.




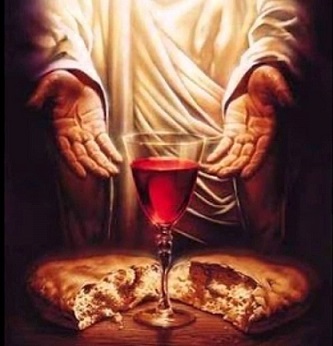
Debe estar conectado para enviar un comentario.